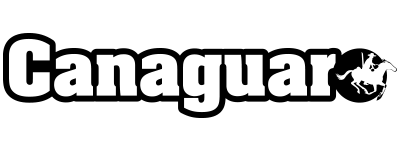Pablo Roldán

Vamos a hundir el acelerador a fondo y despegar a una velocidad inaudita. A la velocidad del futuro. Que eso es precisamente lo que habita en el centro de Las fauces: el porvenir. Sus imágenes dejan traslucir un posible cine que vendrá. La película es una escritura del futuro. Y frente al futuro a nosotros nos queda ponernos en alerta. Empecemos: Las fauces es un cine programado para los sentidos. Como si la película quisiera estar hecha de barro, escuchamos con delicadeza cada paso que dan los personajes y así incrementa nuestra sensación de que ellos, tanto como nosotros, tienen una conexión especial con el ambiente. El murmullo del bosque es quizás otro personaje más, más crucial. El verdadero protagonista. Todo aquí apunta por un deseo para descubrir el sonido del color verde. En breve –bastan solo un par de escenas–, estamos sumergidos en ese mundo pantanoso sin coordenadas claras. De una superficie natural enrarecida, este mundo (esa especie de limbo enigmático) materializa lo que se ha venido diciendo con ímpetu desde hace algunos años: los nuevos realizadores de cine colombiano serán (ya lo son) de otra –nueva– estirpe. Habrán tenido una educación audiovisual precisa, probablemente serán cinéfilos y estarán atentos al cine que les rodea. Serán conscientes de que necesitan una tradición. Bueno, eso es lo que Mauricio Maldonado y su equipo dejan claro: han visto un par de películas que los dejaron maravillados y han querido trabajar a partir de ahí.

Si me lo preguntan lo digo con claridad: en Las fauces es fácil distinguir dos películas-hits de los años recientes. Es decir, sin Viejo calavera, de Kiro Russo, y sin Jessica Forever, de Jonathan Vinel y Caroline Poggi, Las fauces no podría existir. Los nuevos cineastas van entonces agarrando lo que les plazca de lo que van viendo. Ahora, ¿será esto un problema? Devolvámonos un poco. A Mauricio Maldonado lo conocimos con En busca del aire, una película también con coordenadas de distopía, confusión y clanes. Las fauces es, entonces, una sedimentación de ese universo preciso. Ahora, con un cuidado absorbente por cada cosa que vemos en pantalla (desde el vestuario más anodino hasta la utilería más diminuta), el universo nos parece apasionante, completo, autónomo. No nos hace falta, en apariencia, mucha información. Aceptamos esos lugares-imposibles: son, a la vez, oasis y desierto. Están deshabitados, abandonados, pero nada allí parece demasiado viejo. Entendemos que la realidad se ha configurado de una nueva manera. Cada individuo necesita protección y así van apareciendo las manadas. Este mundo, a diferencia de lo que había En busca del aire, no propone una jerarquía moral. Hay un constante enigma. Nadie es bueno ni malo. No sabemos qué causas se defienden o se atacan. Lo primordial parece ser apenas sobrevivir. La película se tranquiliza con solo sugerir muy ligeramente un estado de cosas. Se aprovecha de las armas y las motos para sostener un universo de códigos morales. Con eso dicho, el planeta incipiente en el mundo del cine de Mauricio Maldonado nos parece original. En un principio, no lo vemos sometido a, por ejemplo, el resto del cine antioqueño, estructurado con un pegante inorgánico súper potente que no da su brazo a torcer y arruma a sus cineastas a pensar el cine bajo un estricto proceso de realidad. Maldonado, desde siempre, ha buscado su propia tradición lejos. Sin embargo, a grandes zancadas, ha llegado al cine del relato fluorescente. Y la sugerencia que nos hacen estas imágenes es la del peligro de que estos nuevos cineastas, embelesados por las posibilidades de la fusión entre la vesanía y la hiperestesia, el sintetizador y la luminosidad, terminen todos arrumados en este cine de placeres crípticos y exclusivamente sensoriales.
…no lo vemos sometido a, por ejemplo, el resto del cine antioqueño, estructurado con un pegante inorgánico súper potente que no da su brazo a torcer y arruma a sus cineastas a pensar el cine bajo un estricto proceso de realidad.
Lo que quiero decir es que la tradición necesita tiempo. Utilizar otra película como guía a la hora de la creación no es paradójico, inusual o contraproducente. Lo que es problemático –el centro del problema– de esta incipiente y apenas burbujeante tradición que enmarca a Las fauces en un lugar preciso del cine es que aquella supuesta tradición no es tal. ¿Cómo hacen tradición un par de películas tan recientes? Son apenas vías y caminos del cine –hoy muy populares (entre espectadores y realizadores)–. El monstruo que muchas veces ataca con fuerza a Las fauces es la obsesión con la atmósfera.
En Viejo calavera, el material formal pasaba rápidamente a escribir un homenaje y una sinfonía (recordar las secuencias delirantes y acompasadas del montaje con las máquinas) al trabajo, característica que terminaba ampliada por sus personajes-personas y sus pasiones. Allí donde no había nada –apenas la oscuridad de las ruinas– Kiro Russo llevaba su saber para quitarle la etiqueta de fantasma a todo un pueblo. En la película de Maldonado no hay nada que homenajear, nada que sacar del olvido. La película persigue una fina intensidad y logra su cometido. Su velocidad alcanza el objetivo. La entusiasta e hipnotizadora presencia de los actores en Viejo calavera colisiona con Las fauces, un ejemplar opuesto. En el mundo con aire de desconcierto de Las fauces, la dimensión actoral es nebulosa. Se les incita a los personajes a ser puras presencias (solo un actor habla). Sin embargo, también se les persigue con atención al movimiento de los gestos –consecuencias directas de las pasiones incontrolables–. El protagonista, incluso, frente a una cama olvidada y en desuso nos narra una parte mínima de su pasado. Estos actores no son ni hombres de piedra ni hombres de órganos.
En Jessica Forever, la actitud bressoniana servía para retrasar la llegada de cualquier seguridad de significado y funcionalidad. Había un propósito enigmático (poesía, fantasía, consuelo y esperanza) por escrutar la amistad en una situación tan descabellada como el universo posterior a la densa realidad de vigilancia a la que es sometido nuestro tiempo. En otras palabras, la estructura de un universo moral permitía la articulación de preocupaciones por el pensamiento. Mientras que en la película francesa sabemos de la existencia de un grupo unido con objetivos en común, en la película colombiana todo es difícil de saber. Las acciones se disponen en medio de un gran campo petrificado donde cualquier evento no tiene, aparentemente, consecuencias directas sobre el funcionamiento político del mundo. Un misterio (demasiado) radical. Así es como el punto de engarce de Las fauces con esas otras películas no puede leerse como expansión o refutación.
Al nuevo cine que podría dejar entrever Las fauces habría que pedirle que no olvide la importancia de una materia prima que no sea solamente una actitud en la textura de la pantalla (¿valdría la pena recordar las palabras del escritor Gonzalo Torné, aplicables al cine con bastante facilidad: “No insistan: la materia primera de un novelista no es el lenguaje sino la imaginación”?).
Las fauces es una película de distopía estilizada (hay imaginación y por eso es a veces tan difícil desglosar una posición férrea frente a esta película sin balances), comprometida con el escenario y la experiencia corporal del protagonista en un espacio perturbado. Pienso, entre otras cosas, que es un cortometraje que dilucida un cierto futuro para el cine nacional y una cierta madurez en el universo suspendido, entre apocalíptico y post apocalíptico, del director.
Es difícil decir con seguridad lo que termina por contar Las fauces. Bien podría ser el relato de una confianza traicionada o el cuento de adición a un movimiento, de un tipo que encuentra a otros pares y sale de su pequeño claustro para descubrir el mundo ancho junto a un colectivo. La segunda hipótesis suena más enérgica y brillante, sin embargo, la película está lejos de ser un retrato luminoso sobre la colectividad.
…es un cortometraje que dilucida un cierto futuro para el cine nacional y una cierta madurez en el universo suspendido, entre apocalíptico y post apocalíptico, del director.
Si hay algo que sobresale en este suave intrincado de hipótesis narrativas es la función poderosa de un bautismo. El agua, en este mundo, marca a los hombres. Un hombre solitario encargado, probablemente, de la protección de la madera que lo rodea –su rutina tiene que ver con la tala– se encuentra a un sujeto anónimo tirado en el barro. Ha caído de su moto. Lo primero que piensa este guardián es huir con el vehículo. Algo lo hace retroceder y proteger también al herido. Al lado de un río lo limpia. Quita con suavidad y extraña bondad (en este mundo vegetal la bondad es opaca, casi que un punto difuminado) el barro de su piel. Aunque no le hunde la cabeza en el agua, el trapo húmedo que pasa por su piel es un signo de unción. El protagonista intenta conversar. Suponemos que querrá saber su nombre. El desconocido, en cambio, no habla. Nada sale de su boca. Se comunica con los ojos, pero no hay nadie cerca que sepa leer lo que esas pelotas traslúcidas dicen. Ni siquiera el espectador sabe descifrar esa mirada de peñasco. Al mismo tiempo, se introduce una tensión narrativa. La escena que sigue es de otro grupo de desconocidos. Silban. Buscan algo. ¿Será al extraño recién marcado por el agua? La película avanza y sabremos que el bautismo al lado del río fue una misión imposible. Más tarde, será el propio protagonista el nuevo bautizado. Ahora no es un río sino una gran cascada la que pretende sellar un pacto sin palabras. No deja de ser curioso que en una película cimentada por la idea del bautismo nadie tenga nombre. Todos estos son seres anónimos. Sin-nombres en un mundo nunca antes visto.
Entre bautismo y bautismo hay un plan. La necesidad de asegurar la protección (el protagonista intuye que la llegada del desconocido no es una casualidad amable) propia, la del nuevo compañero y la del terruño oculto entre los árboles se hace manifiesta. Hay que viajar. El objetivo es simple: conseguir municiones, recolectar las balas que ya no tienen y necesitan. Los proyectiles están abandonados en un lugar psicodélico: una iglesia suigéneris que funcionaba como internado. Aunque el mundo ha hecho estragos con todo, el interior de ese cuartel está intacto, casi inmaculado. Un reino sin dueño lleno de tesoros. El mundo allá adentro parece más amable y hay lugar para el baile y el ocio. Es un lugar tan enigmático y particular que la película se siente muy a gusto revelándolo. Abultándolo de detalles imprevistos para nosotros los espectadores. Vemos desde una iglesia hecha para un mundo moderno futurista que no fue hasta una sala de recreación medio infantil que es también una discoteca privada. Es loable esa construcción exacta de lugares imposibles. Nada aquí es exiguo.
El remolino del destino toma riendas y la jerarquía de las relaciones da una vuelta. La película aprovecha un primer plano de una pistola (ya con balas) en las manos del desconocido para inaugurar la entrada en ese nuevo periplo. Podríamos pensar, incluso, que esa escena de baile –que es también un desfogue– es el primer final de la película. La vida del protagonista, después de ese momento, será otra. Un punto de inflexión importante y comedido. Es la imagen de la bondad atravesada y lábil. No sabemos qué pasa. El grupo extranjero los ha encontrado y el desconocido los lidera en esa nueva etapa. No hay escándalo o confrontación. ¿Ha caído el guardián de la madera en una trampa? ¿Lo atraparon? ¿Se entregó?
El remolino del destino toma riendas y la jerarquía de las relaciones da una vuelta.
Ante los ojos del protagonista, un volcán de agua. El ritmo que se acopla a la gravedad y golpea la tierra sin descanso. Es un nuevo inicio. Parece que debe cruzar el volcán, esa cascada imponente. Tiene que mojarse y empezar de nuevo. Su huida ahora es colectiva. Su rostro, en verdadero estado de abolición de las emociones, parte, detrás de todos, en su nueva moto.
Corresponde decir que el enorme trabajo de actuación del protagonista (Brayan Erlin García, revelación absoluta y de alcances sorprendentes) es fundamental. Su presencia críptica, de delicadeza ruda, su naturaleza extraña y su energía concéntrica y consumidora, sostienen este universo de paz estropeada.
Las fauces es una película ambigua de principio a fin. A veces, mirada con atención, es de un poder inaudito, con el funcionamiento y el delirio de una revelación primordial. Otras veces es apenas como sentir un tubo helado que ha estado mucho tiempo a la intemperie con los cincos dedos de alguna mano, la derecha o la izquierda. No importa cuál: el frío es igual.